La democracia
En nuestros días existe cierta unanimidad a la hora de considerar la democracia como, al menos, la menos mala de las posibles formas de gobierno; al mismo tiempo, sin embargo, se reclama una profundización en la misma que depure y aparte de sus teóricas virtudes todos los males que padece: la ominosa influencia de los lobbies y del poder económico sobre los estados, la manipulación de la opinión pública por parte de todopoderosos grupos mediáticos o la escasa honradez de la clase política. Estas deficiencias acaban desvirtuando la democracia como «gobierno del pueblo» (tal es el sentido etimológico del vocablo griego demokratía, formado a partir de las raíces demos, «pueblo», y kratos, «autoridad») para convertirla en algo tan alejado de su sentido original que, muchas veces, merece designaciones burlescas o tristemente rigurosas como platocracia (gobierno de los platós televisivos) o plutocracia (gobierno de los ricos).

Tales críticas son casi tan antiguas como la democracia misma. Para Platón, que soñaba con una república dirigida por filósofos, la democracia era casi el peor de los sistemas: la elección de ineptos para las tareas de gobierno conducía forzosamente al caos, que era aprovechado por algún demagogo para instaurar la tiranía. A mediados del siglo XIX, apenas iniciado su tortuoso camino, las incipientes democracias liberales fueron calificadas por Marx y por la nuevas ideologías obreras de «democracias burguesas», es decir, de refinados instrumentos al servicio de los intereses de la burguesía capitalista, a la que daban la misma cobertura legal que el absolutismo monárquico había dado a la nobleza del Antiguo Régimen.
Con la caída del muro en 1989 y el panorama de atraso y pobreza que habían dejado tras de sí los regímenes comunistas, las virtudes de la democracia parecieron volver a brillar en todo su esplendor. Se llegó a hablar incluso del «fin de la historia», y a concebir el binomio democracia-economía de mercado como el modelo social óptimo al que naturalmente tendía la humanidad. Pero el derrumbamiento del bloque comunista significó también el triunfo del neoliberalismo económico como «pensamiento único» (con toda su carga desreguladora) y la aceleración hasta niveles insospechados de la globalización, cuyas imprevistas consecuencias quedaron al descubierto en el «crack» de 2008.
Para los más apocalípticos, la crisis griega y el desenlace que tuvo en 2015 un referéndum sobre la deuda celebrado en este país es la mejor ilustración de la verdadera situación de las democracias actuales. El problema, afirman, no es que el poder emanado del pueblo se ejerza de forma pérfida, sino que ese poder ha dejado de existir, porque, como consecuencia de la globalización, el mundo está en manos de fuerzas tan ajenas a los ciudadanos y a los gobiernos como los mercados financieros, que desde hace años mueven diariamente sumas de dinero superiores al producto interior bruto anual de países como Francia.
Concepto de democracia
Como sistema de gobierno, la democracia puede definirse como aquella forma de organización política en la que todos los ciudadanos disfrutan del derecho a participar en la dirección y gestión de los asuntos públicos. En el mundo actual raramente esta participación pude ejercerse de forma directa por razones demográficas (los ciudadanos de cada país se cuentan por millones, frente a los miles que podían constituir una polis griega) y por el elevado nivel de complejidad alcanzado tanto por las administraciones como por los asuntos a tratar. Sólo en algunas instituciones políticas próximas (como los ayuntamientos de las pequeñas poblaciones) sería posible una democracia directa.

Debate televisado entre los candidatos a las presidenciales francesas (2012)
De ahí que, en su acepción moderna, democracia equivale a democracia representativa: una forma de gobierno en que la soberanía (el poder) reside en el pueblo, pero el pueblo acepta delegar ese poder en los gobiernos surgidos de los procesos electorales. Conforme a lo establecido en la constitución de cada país (ley fundamental a la que deben someterse las restantes leyes) y al sistema electoral vigente, los ciudadanos eligen representantes cuya participación en las distintas instituciones de gobierno asegura la defensa de sus intereses respectivos. Esos representantes forman parte, por lo general, de diferentes partidos políticos, que mantienen opiniones distintas respecto a la forma que deben adoptar las soluciones de los diversos problemas planteados a la comunidad, y que en los períodos electorales solicitan de los ciudadanos su apoyo para representar sus intereses.
Los representantes elegidos en los comicios se convierten automáticamente en miembros de alguna institución de naturaleza parlamentaria. La denominación de los representantes y de las instituciones en que se integran es sumamente variada: diputados, congresistas, senadores o parlamentarios ingresan (por un periodo de por término medio cuatro años, denominado legislatura) en alguna de las cámaras legislativas (una o dos según los países). En tales cámaras sostienen las tesis de las formaciones políticas por las que se presentaron a los comicios, y elaboran, apoyan o critican los sucesivos proyectos de ley que se someten a debate.
El parlamento es, pues, el poder legislativo, pero también compete al partido o coalición de partidos políticos que ostenta la mayoría en el parlamento elegir un presidente del gobierno, que detentará el poder ejecutivo. Una vez investido, el presidente forma su gabinete situando en los distintos ministerios personas de confianza de su misma formación política, o bien de otra formación con la que se ha llegado a acuerdos.

El parlamento italano
En ocasiones se distingue entre los sistemas parlamentarios (el gobierno se forma a partir del parlamento) y los llamados sistemas presidenciales, en que el presidente es elegido directamente por la ciudadanía en un proceso electoral al margen del seguido para renovar las cámaras legislativas. En realidad, los único que permite definir un sistema presidencial es la existencia de un proceso electoral separado; en la práctica, un presidente así elegido puede tanto detentar el poder ejecutivo (como el de los Estados Unidos) como desempeñar una función simbólica (como el presidente de la República italiana), análoga a la de los reyes en las monarquías democráticas. En este segundo caso, es el gobierno (y no el monarca o el presidente de la República) quien ejerce el poder ejecutivo.
La democracia en la Antigüedad
La democracia nació en algunas ciudades-estado griegas y alcanzó su cénit en la Atenas del siglo V a.C., periodo de máximo esplendor que es llamado «el siglo de Pericles» por el alcance de la renovación política y cultural desarrollada bajo este gran estadista. En la democracia ateniense, los que eran considerados ciudadanos (en aquella época, muy pocos) ejercían el poder a través de una asamblea constituida a tal efecto por todos ellos y asesorada en sus decisiones por otra asamblea de magistrados, previamente elegidos por aquéllos. Esta forma de gobierno tan avanzada tenía sin embargo limitaciones que en la actualidad serían inaceptables, como por ejemplo la existencia de esclavos y la clara discriminación sufrida por las mujeres, que no podían formar parte de la asamblea.

Pericles
No era infrecuente que se produjeran situaciones en las que la normalidad democrática se interrumpía mediante mecanismos que se han repetido a lo largo de la historia. En caso de conflicto bélico, por ejemplo, había que conferir poderes absolutos a algún reputado general o estratega que tomaba a su cargo la dirección de las campañas militares. Si la guerra finalizaba con una victoria, y gracias al prestigio y al apoyo popular obtenido, tales generales a menudo se erigían en dictadores. Algo parecido ocurrió con la primitiva democracia romana; de hecho, incluso en los tiempos de la república, el poder era en la práctica ejercido por la aristocracia romana.
Aun siendo el precedente más ilustre y mejor documentado, no debe suponerse que, a lo largo de la historia, la democracia ateniense fue un fenómeno único y aislado. Por ejemplo, entre las tribus germánicas (de las que tan mala imagen nos ha llegado en comparación con el mundo griego) se practicaba una forma de democracia directa en la que los hombres celebraban asambleas para decidir sobre temas de interés común. Las mujeres estaban también excluidas y las decisiones se sometían a la aprobación de los caudillos militares. Es preciso admitir, sin embargo, que la monarquía hereditaria fue la forma de gobierno dominante en Europa durante toda la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVIII.
La democracia moderna
Sería preciso esperar al siglo XVII para que empezaran a gestarse las primeras formulaciones teóricas sobre la democracia moderna. Fue el filósofo británico John Locke el primero en afirmar que el poder de los gobiernos nace de un acuerdo libre y recíproco, y en propugnar la separación entre los poderes legislativo y judicial.

Charles de Montesquieu
Ya a mediados del siglo XVIII vio la luz una obra capital para la teoría política moderna: El espíritu de las leyes (1748), de Charles de Montesquieu. El filósofo y moralista francés distinguía en ese libro tres tipos diferentes de gobierno: despotismo, república y monarquía (fundamentados, respectivamente, en el temor, la virtud y el honor), y proponía como más prudente y sabia opción la monarquía constitucional. La libertad política quedaría garantizada por la separación e independencia de los tres poderes fundamentales del estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Montesquieu formulaba así los principios que serían comunes en todas las democracias modernas.
Entretanto, y a raíz del desarrollo del capitalismo mercantil desde finales de la Edad Media, se había consolidado una nueva clase social: la burguesía. Frente a la anquilosada aristocracia, privilegiada por el absolutismo monárquico, esta clase activa y dinámica aspiraba a un nuevo ordenamiento político que reflejase su poderío económico, y asumió en gran medida el ideario de Montesquieu y otros ilustrados (Voltaire y especialmente Rousseau) que habían minado los fundamentos teóricos de la monarquía de derecho divino. Las hambrunas de la población y las tensiones entre burguesía y aristocracia estallaron abruptamente en la Revolución Francesa (1789-1799), en cuyas sucesivas fases se ensayaron diversos esquemas democráticos, desde la monarquía constitucional hasta (tras la detención y decapitación de Luis XVI) la república con sufragio universal masculino.
Todo ello terminó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, que instauró un régimen autocrático conservando a la vez algunas conquistas de la revolución; pese a su aparente fracaso, la difusión de aquellos ideales democráticos forjados en la Francia revolucionaria marcaría la historia europea del siglo XIX, que puede caracterizarse como una sucesión de revoluciones y contrarrevoluciones que, a finales de la centuria, había llevado a la implantación de democracias liberales en parte de los países europeos, tendencia que, también con numerosos vaivenes, proseguiría a lo largo del siglo XX.

La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) ha quedado
como el suceso icónico de la Revolución Francesa
De ahí que la Revolución Francesa haya sido señalada como el punto de arranque de las formas de organización política y social que definen la edad contemporánea. Es justo reconocer, sin embargo, la prioridad de un destacado precedente: los Estados Unidos de América fueron el primer país que, coincidiendo con la proclamación de su independencia respecto a Inglaterra (1776), se dotó de un sistema democrático moderno. Siguiendo parcialmente su ejemplo, las colonias americanas iniciaron en torno a 1810 un proceso de emancipación en que las aspiraciones de autogobierno y los ideales democráticos corrieron paralelos; la lucha contra la dominación colonial fue a la vez una lucha contra el absolutismo monárquico de las metrópolis.
La democracia en el mundo actual
En su evolución a lo largo de los siglos XIX y XX, las democracias modernas experimentaron diversos avances que en conjunto deben juzgarse como positivos, al menos en lo que respecta al reconocimiento y garantía de los derechos individuales. Sirva de ejemplo el derecho a voto, limitado en un principio a los pudientes inscritos en un censo electoral (sufragio censitario) y luego extendido a todas las clases sociales (sufragio universal), aunque solamente a los hombres; el sufragio femenino no empezó a generalizarse hasta después de la Primera Guerra Mundial.
Al mismo tiempo surgieron regímenes que se autoproclamaron democráticos, como las «democracias populares» del este de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, o los de aquellos dictadores a quienes les apetecía legitimarse, ya fuera convocando comicios y falseando el escrutinio («Ustedes ganaron las elecciones, pero yo gané el recuento de votos», declaró en cierta ocasión el general nicaragüense Anastasio Somoza) o bien celebrando periódicamente farsas electorales a las que sólo podía concurrir el propio dictador o su partido. Hoy sólo pueden calificarse de democráticos los sistemas que cumplen una serie de requisitos, entre los que cabe destacar la nítida separación de poderes, el pluripartidismo, la transparencia electoral, la igualdad ante la ley y el reconocimiento de una serie de libertades y derechos fundamentales a los ciudadanos.

Representación de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano,
promulgada por la Asamblea Nacional de Francia en 1789
La separación de los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial), y su ejercicio en nombre del pueblo a través de las instituciones establecidas en una constitución refrendada por el conjunto de la nación, constituye en efecto uno de los rasgos esenciales de la democracia como sistema político. El poder legislativo es detentado por una asamblea de carácter parlamentario (a veces dos) que recibe diferentes nombres según los países (Asamblea Nacional, Congreso, Parlamento, Senado, Cortes) y cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos. Su labor cotidiana es la presentación, debate y aprobación de las leyes que regulan los más variados aspectos de la vida comunitaria. La legitimidad de tales leyes se fundamenta en que emanan de la voluntad del pueblo, que ha elegido directamente a sus representantes parlamentarios; por esta razón se define al estado democrático como «estado de derecho».
Las principales funciones del gobierno, en quien recae el poder ejecutivo, son gestionar y administrar los recursos e instituciones públicas y velar por la aplicación y el cumplimiento de las leyes. Su poder está limitado por el parlamento; una ruptura o alteración de las alianzas entre las distintas formaciones políticas representadas en el mismo puede provocar la caída del ejecutivo. En casos extremos, y mediante mecanismos establecidos en la constitución (moción de censura, impeachment), el parlamento puede forzar la destitución del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones.
En última instancia, son los ciudadanos los que, al menos en teoría, controlan ambos poderes al ser llamados periódicamente a elegir a sus representantes; ante una cita electoral, pueden cambiar la orientación de su voto y apartar del poder a aquellas formaciones y representantes políticos que incumplen sus promesas o revelan su ineptitud o escasa honestidad. El poder judicial, por último, también administra la justicia en nombre del pueblo, aunque son más bien escasos los ordenamientos en que los ciudadanos eligen directamente a jueces, fiscales y demás miembros de los tribunales; los magistrados encargados de velar por el cumplimiento de la constitución, por ejemplo, suelen ser propuestos por las formaciones políticas. La independencia del poder judicial se pone a prueba en los procesos contra la corrupción administrativa y en la interpretación de normas con implicaciones políticas.
En las democracias modernas, las normas constitucionales, elaboradas por los representantes de los ciudadanos en un proceso constituyente, y dotadas de los apropiados mecanismos de reforma, consagran un conjunto de libertades y derechos fundamentales que cubren diversos ámbitos. En el terreno social y político son esenciales, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a constituir o a integrarse en asociaciones políticas, el derecho de reunión y manifestación y la libertad religiosa. En el ámbito laboral se reconocen del derecho al trabajo y a un salario digno, la libertad sindical y el derecho de huelga; en el cultural, el derecho a la educación. La normas legales aprobadas no sólo no pueden contravenir tales derechos, sino que han de favorecer su tutela y castigar su conculcación.
Históricamente la democracia surgió como reacción frente al absolutismo para imponer la igualdad de derechos y proteger las libertades individuales de las arbitrariedades y abusos del estado, pero de ello no ha de inferirse que las democracias representativas únicamente confieren derechos: también establecen una serie de deberes de obligado cumplimiento. Obviamente, la obligación fundamental de la ciudadanía es el acatamiento de las leyes (cuya promulgación ha delegado en sus representantes) y la obediencia a las autoridades en la medida en que se actuación se ajuste a los preceptos legales. También han de contribuir al sostén del estado a través del pago de impuestos, y, según las legislaciones de cada país, cumplir obligaciones civiles de diversa naturaleza, como por ejemplo servir en el ejército durante un periodo de su juventud o prestar servicios sociales substitutorios.
Cómo citar este artículo:
Tomás Fernández y Elena Tamaro. «» [Internet].
Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en
[página consultada el ].
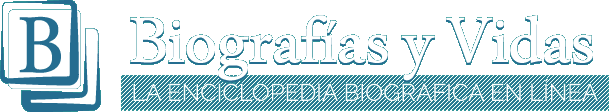
 Editorial Biografías y Vidas
Editorial Biografías y Vidas