 Napoleón Bonaparte
Napoleón Bonaparte
- Biografía
- Cronología
- Batallas
- Fotos
- Vídeos
Pocas figuras han merecido en la historia un tratamiento tan amplio y apasionado como el hombre que, como Primer Cónsul y Emperador de Francia (1799-1804 y 1804-1814), rigió los destinos de Europa durante tres lustros: Napoleón Bonaparte. Genio indiscutible del arte militar y estadista capaz de construir un imperio bajo patrones franceses, Bonaparte fue, para sus admiradores, el hombre providencial que fijó las grandes conquistas de la Revolución Francesa (1789-1799), dotando a su país de unas estructuras de poder sólidas y estables con las que se ponía fin al caos político precedente. Sus enemigos, por el contrario, vieron en él «la encarnación del espíritu del mal» (Chateaubriand), un déspota sanguinario que traicionó la Revolución y sacrificó la libertad de los franceses a su ambición desmedida de poder, organizando un sistema político autocrático.

Napoleón Bonaparte (retrato de Jacques-Louis David, 1812)
Las claves del rápido encumbramiento de Napoleón se encuentran en dos pilares fundamentales: su innegable genio militar y su capacidad para sustentar un sistema de gobierno en principios comúnmente aceptados por la mayoría de los franceses. Bonaparte fue primero, y ante todo, un estratega, cuyos métodos revolucionaron el arte militar y sentaron las bases de las grandes movilizaciones de masas características de la guerra moderna. Partiendo de una novedosa organización de las unidades y de una serie de principios (concentración de fuerzas para romper las líneas enemigas, movilidad y rapidez) que serían puntualmente ejecutados de acuerdo con unas maniobras tácticas planificadas y ordenadas por Napoleón en persona, sus ejércitos se convirtieron en máquinas de guerra invencibles, capaces de dominar Europa y de elevar a Francia hasta su máxima gloria.
Junto a la evidente relación entre los éxitos militares y la admiración popular, la consolidación del poder napoleónico también obedeció a que su principal protagonista supo captar los deseos de una sociedad que, como la francesa, se sentía exhausta tras la anarquía y el desorden que habían caracterizado la dirección política del Estado durante el decenio revolucionario (1789-1799). Al servicio del Directorio, el general corso había obtenido brillantes victorias en sus campañas contra las monarquías absolutas europeas, aliadas contra Francia en un intento de acabar con la Revolución. Cuando, al amparo de su inmenso prestigio, Napoleón dio el golpe de Brumario e instauró primero el Consulado (1799-1804) y luego el Imperio (1804-1814), regímenes autocráticos que encabezó como Primer Cónsul y Emperador, encontró un amplísimo apoyo en los más diversos sectores sociales, claramente manifiesto en los arrolladores resultados de los plebiscitos que se convocaron para su ratificación.
Biografía
Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la actual Córcega, en el seno de una familia numerosa de ocho hermanos. Cinco de ellos eran varones: José, Napoleón, Lucien, Luis y Jerónimo. Las niñas eran Elisa, Paulina y Carolina. Gracias a la grandeza del futuro emperador Napolione (así lo llamaban en su idioma vernáculo), todos ellos iban a acumular honores, riqueza y fama, y a permitirse asimismo mil locuras. La madre de los hermanos Bonaparte (o, con su apellido italianizado, Buonaparte) se llamaba María Leticia Ramolino y era una mujer de notable personalidad, a la que Stendhal elogiaría por su carácter firme y ardiente en su Vida de Napoleón (1829).
Carlos María Bonaparte, el padre, siempre con agobios económicos por sus inciertos tanteos en la abogacía, sobrellevados gracias a la posesión de algunas tierras, demostró tener pocas aptitudes para la vida práctica. Sus dificultades se agravaron al tomar partido por la causa nacionalista de Córcega frente a su nueva metrópoli, Francia. Congregados en torno a un héroe nacional, Pasquale Paoli, Carlos María Bonaparte apoyaba a los isleños que defendían la independencia con las armas y que terminaron siendo derrotados por los franceses en la batalla de Ponte Novu, encuentro que tuvo lugar en 1769, el mismo año en que nació Napoleón.

Carlos María Bonaparte
A causa de la derrota de Paoli y de la persecución de su bando, la madre de Napoleón tuvo que arrostrar durante sus primeros alumbramientos las incidencias penosas de las huidas por la abrupta isla; de sus trece hijos, sólo sobrevivieron aquellos ocho. Sojuzgada la revuelta, el gobernador francés Louis Charles René, conde de Marbeuf, jugó la carta de atraerse a las familias patricias de la isla. Carlos María Bonaparte, que religaba sus ínfulas de pertenencia a la pequeña nobleza con unos antepasados en Toscana, aprovechó la oportunidad: viajó con una recomendación de Marbeuf hacia la metrópoli para acreditar su hidalguía y logró que sus dos hijos mayores, José y Napoleón, entraran en calidad de becarios en el Colegio de Autun.
Los méritos escolares de Napoleón en matemáticas, a las que fue muy aficionado y que llegaron a constituir en él una especie de segunda naturaleza (de gran utilidad para su futura especialidad castrense, la artillería), facilitaron su ingreso en la Escuela Militar de Brienne. De allí salió a los diecisiete años con el nombramiento de subteniente y un destino de guarnición en la ciudad de Valence. En aquellos años, el muchacho presentaba un aspecto semisalvaje y apenas hablaba otra cosa que no fuera el dialecto de su añorada isla. Sus compañeros, hijos de la aristocracia francesa, veían en él a un extranjero raro y mal vestido, al que hacían blanco de toda clase de burlas; no obstante, su carácter indómito y violento imponía respeto tanto a sus camaradas como a sus profesores. Lo que más llamaba la atención era su temperamento y su tenacidad; uno de sus maestros en Brienne diría de él: «Este muchacho está hecho de granito, y además tiene un volcán en su interior».
Juventud revolucionaria
Al poco tiempo sobrevino el fallecimiento del padre y, por este motivo, el traslado de Napoleón a Córcega y la baja temporal en el servicio activo. Su agitada etapa juvenil discurrió entre idas y venidas a Francia, nuevos acantonamientos con la tropa (esta vez en Auxonne), la vorágine de la Revolución Francesa (cuyas explosiones violentas conoció durante una estancia en París) y los conflictos independentistas de Córcega.
En el agitado enfrentamiento de las banderías insulares, Napoleón se creó enemigos irreconciliables, entre ellos el mismo Pasquale Paoli. El líder independentista había sido amnistiado en 1791 y nombrado gobernador de la ciudad corsa de Bastia; dos años después, sin embargo, rompería con la Convención republicana y proclamaría la independencia, mientras el entonces joven oficial Napoleón Bonaparte se decantaba por las facciones afrancesadas. La desconfianza hacia los paolistas en la familia Bonaparte se había ido trocando en furiosa animadversión. Napoleón se alzó mediante intrigas con la jefatura de la milicia y quiso ametrallar a sus adversarios en las calles de Ajaccio. Pero fracasó y tuvo que huir con los suyos, para escapar al incendio de su casa y a una muerte casi segura a manos de sus enfurecidos compatriotas.
Instalado con su madre y sus hermanos en Marsella, malvivió entre grandes penurias económicas, que en algunos momentos rozaron el filo de la miseria; el horizonte de las disponibilidades familiares solía terminar en las casas de empeños, pero los Bonaparte no carecían de coraje ni recursos. María Leticia Ramolino, la madre, se convirtió en amante de un comerciante acomodado, François Clary. El hermano mayor, José Bonaparte, se casó con una hija del mercader, Marie Julie Clary; el noviazgo de Napoleón con otra hija, Désirée Clary, no prosperó.

Napoleón Bonaparte en el asedio de Tolón (1793)
Con todo, las estrecheces sólo empezaron a remitir cuando un hermano de Robespierre, Agustín, le deparó su protección. Napoleón consiguió reincorporarse a filas con el grado de capitán y adquirió un amplio renombre con ocasión del asedio a la base naval de Tolón (1793), donde logró sofocar una sublevación contrarrevolucionaria apoyada por los ingleses. Suyo fue el plan de asalto propuesto a unos inexperimentados generales, basado en una inteligente distribución de la artillería, y también la ejecución y el rotundo éxito final.
En reconocimiento a sus méritos fue ascendido a general de brigada, se le destinó a la comandancia general de artillería en el ejército de Italia y viajó en misión especial a Génova. Esos contactos con los Robespierre estuvieron a punto de serle fatales al caer el Terror jacobino el 27 de julio de 1794 (el 9 de Termidor en el calendario republicano): Napoleón fue encarcelado por un tiempo en la fortaleza de Antibes, mientras se dilucidaba su sospechosa filiación. Liberado por mediación de otro corso, el comisario de la Convención Salicetti, el joven Napoleón, con veinticuatro años y sin oficio ni beneficio, volvió a empezar en París, como si partiera de cero.
Encontró un hueco en la sección topográfica del Departamento de Operaciones. Además de las tareas propiamente técnicas, efectuadas entre mapas, informes y secretos militares, esta oficina posibilitaba el trato directo con las altas autoridades civiles que la supervisaban. Y a través de dichas autoridades podía accederse a los salones donde las maquinaciones políticas y las especulaciones financieras, en el turbio esplendor que había sucedido al implacable moralismo de Robespierre, se entremezclaban con las lides amorosas y la nostalgia por los usos del Antiguo Régimen.
Allí encontró Napoleón a una refinada viuda de reputación tan brillante como equívoca, Josefina de Beauharnais, quien colmó también su vacío sentimental. Josefina Tascher de la Pagerie (tal era su nombre de soltera) era una dama criolla oriunda de la Martinica que tenía dos hijos, Hortensia y Eugenio, y cuyo primer marido, el vizconde y general de Beauharnais, había sido guillotinado por los jacobinos. Mucho más tarde Napoleón, que declaraba no haber sentido un afecto profundo por nada ni por nadie, confesaría haber amado apasionadamente en su juventud a Josefina, cinco años mayor que él.

Josefina Bonaparte (detalle de un retrato de François Gérard, 1801)
Entre los amantes de Josefina Bonaparte se contaba Paul Barras, el hombre fuerte del Directorio surgido con la nueva Constitución republicana de 1795, que andaba por entonces a la búsqueda de una espada (según su expresión literal) a la que manejar convenientemente para defender el repliegue conservador de la república y hurtarlo a las continuas tentativas de golpe de Estado de los realistas, los jacobinos y los radicales igualitarios. A finales de 1795, la elección de Napoleón fue precipitada por una de las temibles insurrecciones de las masas populares de París, a la que se sumaron los monárquicos con sus propios fines desestabilizadores. Encargado de reprimirla, Napoleón realizó una operación de cerco y aniquilamiento a cañonazos que dejó la capital anegada en sangre.
Asegurada la tranquilidad interior por el momento, Paul Barras le encomendó en 1796 dirigir la guerra en uno de los frentes republicanos más desasistidos: el de Italia, en el que los franceses peleaban contra los austriacos y los piamonteses. Unos días antes de su partida, Napoleón se casó con Josefina en ceremonia civil, pero en su ausencia no pudo evitar que ella volviera a entregarse a Barras y a otros miembros del círculo gubernamental. Celoso y atormentado, Napoleón terminó por reclamarla imperiosamente a su lado, en el mismo escenario de batalla.
El militar exitoso
Desde marzo de 1796 hasta abril de 1797, el genio militar del joven Buonaparte se puso de manifiesto en la península italiana; Lodi (mayo de 1796), Arcole (noviembre de 1796) y Rivoli (enero de 1797) pasaron a la historia como los escenarios de las principales batallas en las que derrotó a los austríacos; Beaulieu, Wurmser y Alvinczy fueron los más destacados mariscales cuyas tropas fueron barridas por las de Napoleón.

Napoleón en la batalla de Rivoli (1797)
El inexperto general llegado de París en la primavera de 1796 despertó la admiración de todos los maestros en estrategia de la época y se convirtió en un tiempo récord en el terror de los ejércitos de Austria. En cuanto a sus propios soldados, el recelo de los primeros días pronto se transformó en entusiasmo: comenzaron a llamarle admirativamente «le petit caporal» y a corear su nombre antes de iniciar la lucha. Fue en esos días victoriosos cuando Napoleón varió la ortografía de su apellido en sus informes al Directorio: Buonaparte dejó paso definitivamente a Bonaparte.
Aquel general de veintisiete años transformó unos cuerpos de hombres desarrapados, hambrientos y desmoralizados en una formidable máquina bélica que trituró el Piamonte en menos de dos semanas y, de victoria en victoria, repelió a los austriacos más allá de los Alpes. Sus campañas de Italia pasarían a ser materia obligada de estudio en las academias militares durante innúmeras promociones, pero tanto o más significativas que sus victorias aplastantes fue su reorganización política de la península italiana, que llevó a cabo refundiendo las divisiones seculares y los viejos estados en repúblicas de nuevo cuño dependientes de Francia.
El rayo de la guerra se revelaba así simultáneamente como el genio de la paz. Lo más inquietante era el carácter autónomo de su gestión: hacía y deshacía conforme a sus propios criterios y no según las orientaciones de París. El Directorio comenzó a irritarse. Cuando Austria se vio forzada a pedir la paz en 1797, ya no era posible un control estricto sobre un caudillo alzado a la categoría de héroe legendario. Napoleón mostraba una amenazadora propensión a ser la espada que ejecuta, el gobierno que administra y la cabeza que planifica y dirige: tres personas en una misma naturaleza de inigualada eficacia. Por ello, el Directorio columbró la posibilidad de alejar esa amenaza aceptando su plan de cortar las rutas vitales del poderío británico (concretamente, la que unía el Mediterráneo y la India) con una expedición a Egipto.
Así, el 19 de mayo de 1798, Napoleón embarcaba rumbo a Alejandría, y dos meses después, en la batalla de las Pirámides, dispersaba a la casta de guerreros mercenarios que explotaban el país en nombre de Turquía, los mamelucos, para internarse luego en el desierto sirio. Pero todas sus posibilidades de éxito se vieron colapsadas cuando la escuadra francesa fue hundida en Abukir por el almirante Horacio Nelson, el émulo inglés de Napoleón en los escenarios navales.
El revés lo dejó aislado y consumiéndose de impaciencia ante las fragmentarias noticias que recibía del continente. En Europa, la segunda coalición de las potencias monárquicas había recobrado las conquistas de Italia, y la política interior francesa hervía de conjuras y candidatos a asaltar un Estado en el que la única fuerza estabilizadora que restaba era el ejército. Finalmente, Napoleón se decidió a regresar a Francia en el primer barco que pudo sustraerse al bloqueo de Nelson. Nadie se atrevió a juzgarle por deserción y abandono de sus tropas; recaló de paso en su isla natal y repitió una vez más el trayecto de Córcega a París, ahora como héroe indiscutido.
Primer Cónsul
En pocas semanas organizó el golpe de Estado del 9 de noviembre de de 1799 (el 18 de Brumario según la nomenclatura del calendario republicano), para el que contó con la colaboración, entre otros, de Emmanuel Joseph Sieyès y de su hermano Luciano, el cual le ayudó a disolver la Asamblea Legislativa del Consejo de los Quinientos, en la que figuraba como presidente. El golpe barrió al Directorio, a su antiguo protector Paul Barras, al Consejo de Ancianos, a los últimos clubes revolucionarios y a todos los poderes existentes, e instauró el Consulado: un gobierno provisional compartido en teoría por tres titulares, pero en realidad cobertura de su régimen autocrático, sancionado por la nueva Constitución napoleónica del año 1800.

El golpe de Brumario: Napoleón disuelve el Consejo de los Quinientos (óleo de François Bouchot)
Aprobada bajo la consigna de «la Revolución ha terminado», la nueva Constitución restablecía el sufragio universal, que había sido recortado por la oligarquía del Directorio tras la caída de Robespierre. En la práctica, calculados mecanismos institucionales cegaban los cauces efectivos de participación real a los electores, a cambio de darles la libertad de ratificar los hechos consumados en entusiásticos plebiscitos. El que validó la ascensión de Napoleón a Primer Cónsul al cesar la provisionalidad arrojó menos de dos mil votos negativos entre varios millones de papeletas.
El Consulado terminó con una larga etapa de anarquía y desórdenes. En cuanto tuvo todo el poder en sus manos, Napoleón demostró que no era solamente un general audaz, preocupado por manipular mediante la diplomacia o la guerra los complejos resortes de la política internacional, sino que también estaba interesado por procurar bienestar a sus súbditos y podía actuar como un brillante legislador y administrador. En los años inmediatamente posteriores a su proclamación como cónsul, la obra de reforma, recuperación y reparación que realizó fue espectacular y admirable. Bonaparte introdujo cambios en la administración (dando a Francia instituciones que han llegado hasta hoy, como el Consejo de Estado, las prefecturas y la organización judicial), acabó con las guerras civiles que asolaban la zona oeste del país e instauró una política financiera eficaz que permitió poner fin al déficit acumulado durante la Revolución.
A estos logros en el interior se sumaron nuevos éxitos en el exterior. El 14 de junio de 1800 volvió a hacer un derroche de su genialidad como militar al aplastar de nuevo a los austríacos en la renombrada batalla de Marengo, obligándolos a firmar la paz de Lunéville al año siguiente. Además firmó con el papa el concordato de 1801, que preveía la reorganización de la Iglesia de Francia y favorecía el resurgimiento de la vida religiosa tras los desmanes cometidos en los momentos culminantes del período revolucionario. Napoleón no se contentó con alargar la dignidad de Primer Cónsul a una duración de diez años; apenas dos años después, en 1802, la convirtió en vitalicia. Era poco todavía para el gran advenedizo que embriagaba a Francia de triunfos (después de haber destruido militarmente a la segunda coalición en Marengo) y emprendía una deslumbrante reconstrucción interna.
Napoleón, Emperador
La heterogénea oposición a su gobierno fue desmantelada mediante drásticas represiones a derecha e izquierda a raíz de fallidos atentados contra su persona. El castigo más ejemplarizante y amedrentador fue el arresto y ejecución, el 20 de marzo de 1804, de un príncipe emparentado con los Borbones depuestos, el duque de Enghien, acusado de participar en un complot para asesinar a Napoleón y restaurar la monarquía. El corolario de este proceso fue el ofrecimiento de la corona imperial que le hizo el Senado al día siguiente.
La ceremonia de coronación se llevó a cabo el 2 de diciembre de 1804 en Notre Dame, con la asistencia del papa Pío VII, aunque Napoleón se ciñó la corona a sí mismo y después la impuso a Josefina; el pontífice se limitó a pedir que celebrasen un matrimonio religioso, en un sencillo acto que se ocultó celosamente al público. Sus enemigos describieron toda aquella magnificencia como «la entronización del gato con botas». Sus admiradores consideraron que nunca antes Francia había alcanzado mayor grandeza. Se asegura que, cuando el cortejo abandonaba la catedral majestuosamente, Napoleón, al pasar junto a su hermano Jerónimo, no pudo reprimir una sonrisa y le susurró al oído: «¡Si nos viera nuestro padre Buonaparte!» El mismo año, una nueva Constitución afirmó aún más su autoridad omnímoda.

La coronación de Napoleón (óleo de Jacques-Louis David)
La historia de la mayor parte del Imperio (1804-1814) es una recapitulación de sus victorias sobre las monarquías europeas, aliadas en repetidas coaliciones contra Francia y promovidas en último término por la diplomacia y el oro ingleses. En la batalla de Austerlitz, de 1805, Bonaparte abatió la tercera coalición; en la de Jena, de 1806, anonadó al poderoso reino prusiano y pudo reorganizar todo el mapa de Alemania en torno a la Confederación del Rin, mientras que los rusos eran contenidos en Friendland (1807). Al reincidir Austria en la quinta coalición, volvió a destrozarla en Wagram en 1809.
Nada podía resistirse a su instrumento de choque, la Grande Armée (el 'Gran Ejército'), y a su mando operativo, que, en sus propias palabras, equivalía a otro ejército invencible. Cientos de miles de cadáveres de todos los bandos pavimentaron estas glorias guerreras; cientos de miles de soldados supervivientes y sus bien adiestrados funcionarios esparcieron por Europa los principios de la Revolución francesa. En todas partes los derechos feudales eran abolidos junto con los mil particularismos económicos, aduaneros y corporativos, y se creaba un mercado único interior.
Del mismo modo quedó implantada por todos los dominios del Imperio la igualdad jurídica y política según el modelo del Código Civil francés, al que dio nombre: el Código de Napoleón o Napoleónico se convertiría en la matriz de los derechos occidentales, excepción hecha de los anglosajones; se secularizaban igualmente en todas partes los bienes eclesiásticos, se establecía una administración centralizada y uniforme y se reconocía la libertad de cultos y de religión, o la libertad de no tener ninguna. Con estas y otras medidas se reemplazaban las desigualdades feudales (basadas en el privilegio y el nacimiento) por las desigualdades burguesas (fundadas en el dinero y la situación en el orden productivo), y buena parte de las sociedades europeas entraban en la Edad Contemporánea.
La obra napoleónica, que liberó fundamentalmente la fuerza de trabajo, es el sello de la victoria de la burguesía en la Revolución Francesa y puede resumirse en una de las frases del estadista corso: «Si hubiera dispuesto de tiempo, muy pronto hubiese formado un solo pueblo, y cada uno, al viajar por todas partes, siempre se habría hallado en su patria común». Esta temprana visión unitarista de Europa, que es acaso la clave de la fascinación que ha ejercido su figura sobre tan diversas corrientes historiográficas y culturales, ignoraba las peculiaridades nacionales en una uniformidad supeditada por lo demás a la égida imperialista de Francia. Así, una serie de principados y reinos férreamente sujetos, mero glacis defensivo en las fronteras, fueron adjudicados a los hermanos y generales de Napoleón. El excluido fue Luciano Bonaparte, a resultas de una prolongada ruptura fraternal.

El Imperio napoleónico
A las numerosas infidelidades conyugales de Josefina durante sus campañas, por lo menos hasta los días de la ascensión al trono, apenas había correspondido Napoleón con algunas aventuras fugaces. Éstas se trocaron en una relación de corte muy distinto al conocer a la condesa polaca María Walewska en 1806, en el transcurso de una campaña contra los rusos. El intermitente pero largamente mantenido amor con la condesa dio a Bonaparte un hijo, León; el ansia de paternidad y de rematar su obra con una legitimidad dinástica se asoció a sus cálculos políticos para decidirle a divorciarse de Josefina y a solicitar la mano de la hija de Francisco II de Austria, la archiduquesa María Luisa de Austria o de Habsburgo-Lorena, emparentada con uno de los linajes más antiguos del continente.
Sin otro especial relieve que su estirpe, María Luisa de Austria cumplió lo que se esperaba del enlace al dar a luz en 1811 a Napoleón II (de corta y desvaída existencia, pues murió en 1832), que sería proclamado heredero y sucesor por su padre en sus dos sucesivas abdicaciones (1814 y 1815), pero que nunca llegó a reinar. Con el tiempo, María Luisa de Austria proporcionaría al emperador una secreta amargura al no compartir su caída; en 1814 regresó con el pequeño Napoleón II al lado de sus progenitores, los Habsburgo, y en la corte vienesa se hizo amante de un general austriaco, Adam Adalbert von Neipperg, con quien contrajo matrimonio en terceras nupcias a la muerte de Napoleón.
El ocaso
El matrimonio con María Luisa en 1810 pareció señalar el cenit napoleónico. Los únicos estados que todavía quedaban a resguardo eran Rusia y Gran Bretaña. El almirante Horacio Nelson había sentado de una vez por todas la hegemonía marítima inglesa en la batalla de Trafalgar (1805), arruinando los proyectos del emperador. Como réplica, Napoleón había intentado asfixiar económicamente a Gran Bretaña decretando el bloqueo continental (1806), es decir, prohibiendo el comercio entre la isla y el continente y cerrando los puertos europeos a las manufacturas británicas.
A la larga, la medida resultaría no sólo estéril, sino también contraproducente. Era una guerra comercial perdida de antemano, en la que todas las trincheras se mostraban inútiles por el activísimo contrabando y frente al hecho de que la industria europea, por entonces en mantillas respecto a la británica, era incapaz de surtir la demanda. Colapsada la circulación comercial, Napoleón se perfiló ante Europa como el gran estorbo económico, sobre todo cuando las restricciones mutuas se extendieron a los países neutrales.
El bloqueo continental también condujo en 1808 a invadir Portugal, el satélite británico, y su llave de paso, España. Los Borbones españoles fueron desalojados del trono en beneficio de su hermano, José Bonaparte, y la dinastía portuguesa huyó a Brasil. Ambos pueblos se levantaron en armas y comenzaron una doble guerra de Independencia que los dejaría destrozados para muchas décadas; pero, a la vez, obligaron a permanecer en la península a una parte de la Grande Armée y la diezmaron en una agotadora lucha de guerrillas que se extendió hasta 1814, sin contar el desgaste de las batallas a campo abierto que hubo de librar contra un moderno ejército enviado por Gran Bretaña. Por primera vez, el ejército napoleónico se mostró incapaz de controlar la situación; acostumbrados a rápidas contiendas contra tropas de mercenarios, sus soldados no pudieron acabar con aquellos guerrilleros que peleaban en grupos reducidos y conocían a la perfección el terreno.
La otra parte del ejército francés, en la que Napoleón había enrolado a contingentes de las diversas nacionalidades vencidas, fue tragada por las inmensidades rusas en la campaña de 1812 contra el zar Alejandro I. Al frente de un ejército de más de medio millón de hombres, Napoleón se adentró en las llanuras de Polonia al tiempo que sus enemigos se replegaban a marchas forzadas, obligándole a penetrar profundamente en las estepas rusas. Tras las victorias pírricas de Smolensko y Borodino, las tropas francesas entraron en Moscú, pero Bonaparte no pudo permanecer en la ciudad a causa de la falta de víveres y el desaliento de sus soldados. La retirada fue un completo desastre: el hambre y el crudo invierno se abatieron sobre los hombres y causaron aún más estragos que el acoso selectivo a que se vieron sometidos por el ejército del zar. El 16 de diciembre, tan sólo 18.000 hombres extenuados regresaban a Polonia; el emperador, cabizbajo sobre su caballo blanco, parecía una triste sombra de sí mismo.
La magnitud de la catástrofe acaecida en Rusia propició que todos sus enemigos se levantasen contra él al unísono. Europa se levantó contra el dominio napoleónico, y el sentimiento nacional de los pueblos se rebeló dando apoyo al desquite de las monarquías; en Francia, fatigada de la interminable tensión bélica y de una creciente opresión, la burguesía resolvió desembarazarse de su amo. El combate resolutorio de esta nueva coalición, la sexta, se libró en Leipzig en 1813. También llamada «la batalla de las Naciones», la de Leipzig fue una de las grandes y raras derrotas de Napoleón, y el prólogo de la invasión de Francia, la entrada de los aliados en París y la abdicación del emperador en Fontainebleau (abril de 1814), forzada por sus mismos generales. Las potencias vencedoras le concedieron la soberanía plena sobre la minúscula isla italiana de Elba y restablecieron en el trono francés la misma dinastía que había sido expulsada por la Revolución, los Borbones, en la figura de Luis XVIII.
El confinamiento de Napoleón en Elba, suavizado por los cuidados familiares de su madre y la visita de María Walewska, fue comparable al de un león enjaulado. Tenía cuarenta y cinco años y todavía se sentía capaz de hacer frente a Europa. Los errores de los Borbones (que a pesar del largo exilio no se resignaban a pactar con la burguesía) y el descontento del pueblo le dieron ocasión para actuar. En marzo de 1815 desembarcó en Francia con sólo un millar de hombres y, sin disparar un solo tiro, en un nuevo baño triunfal de multitudes, Napoleón volvió a hacerse con el poder en París.

La batalla de Waterloo (1815)
Pero muy pronto, en junio de 1815, fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo por los vigilantes Estados europeos (que no habían depuesto las armas, atentos a una posible revigorización francesa) y puesto nuevamente en la disyuntiva de abdicar. Así concluyó su segundo período imperial, que por su corta duración es llamado el Imperio de los Cien Días (de marzo a junio de 1815). Napoleón se entregó a los ingleses, que lo deportaron a un perdido islote africano, Santa Elena, donde sucumbió lentamente a las iniquidades de un tétrico carcelero, Hudson Lowe.
Antes de morir el 5 de mayo de 1821, escribió unas memorias, el Memorial de Santa Elena, en las que se describió a sí mismo tal como deseaba que lo viese la posteridad. La historia aún no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en el retrato de su singular personalidad y en el peso relativo de sus múltiples facetas: el bronco espadón cuartelero, el estadista, el visionario, el aventurero y el héroe de la antigüedad obsesionado por la gloria. Convertido en héroe de epopeya por escritores de la talla de Victor Hugo, Balzac, Stendhal, Heine, Manzoni o Pushkin, su leyenda alcanzó la apoteosis en 1840, cuando sus cenizas regresaron a París para ser depositadas bajo la cúpula de la iglesia del Hôtel des Invalides, fundado dos siglos antes por el Rey Sol Luis XIV para acoger a los viejos soldados maltrechos por la guerra. Él había sido, sin lugar a dudas, uno de ellos.
Cómo citar este artículo:
Tomás Fernández y Elena Tamaro. «» [Internet].
Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en
[página consultada el ].
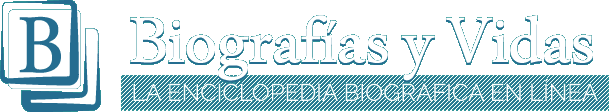
 Editorial Biografías y Vidas
Editorial Biografías y Vidas